Naciones pantalla, adictos al móvil: cómo las tecnológicas dominan nuestras vidas
Escribo estas líneas con la sensación de estar tecleando desde el interior de una celda invisible, con barrotes de silicio y algoritmos, mientras el mundo se desliza, casi sin darnos cuenta, hacia una nueva forma de sumisión.
Juan Carlos Blanco, en su ensayo La tiranía de las naciones pantalla, nos pone frente al espejo de nuestra adicción digital y nos sacude con una advertencia que no podemos seguir ignorando: las grandes plataformas tecnológicas han acumulado más poder que muchos Estados y, lo que es peor, han convertido nuestra atención, nuestros datos y hasta nuestra vida cotidiana en materia prima de su negocio.
Las naciones pantalla: cuando las plataformas dictan las reglas
No exagero si digo que Meta, Alphabet, Amazon, Apple o Microsoft se han erigido en auténticas naciones pantalla. Han logrado que millones de personas vivamos pendientes de las cinco, seis o siete pulgadas de nuestros móviles, que nos relacionemos, informemos, compremos y hasta amemos bajo el influjo de sus aplicaciones.
Y, mientras tanto, han generado un control tan voraz y sofisticado que, como denuncia Blanco, ya no son simples empresas: son entidades supranacionales que dictan sus propias reglas, se las saltan cuando quieren y nos relegan al papel de autómatas sin derecho a réplica.
No estamos ante una simple evolución tecnológica, sino ante una mutación profunda del poder. Como periodista, me resulta imposible no ver el paralelismo entre este fenómeno y la vieja advertencia de Orwell o Huxley: el control ya no se ejerce tanto desde la represión visible, sino desde la seducción, la adicción y la manipulación invisible de nuestros deseos y emociones.
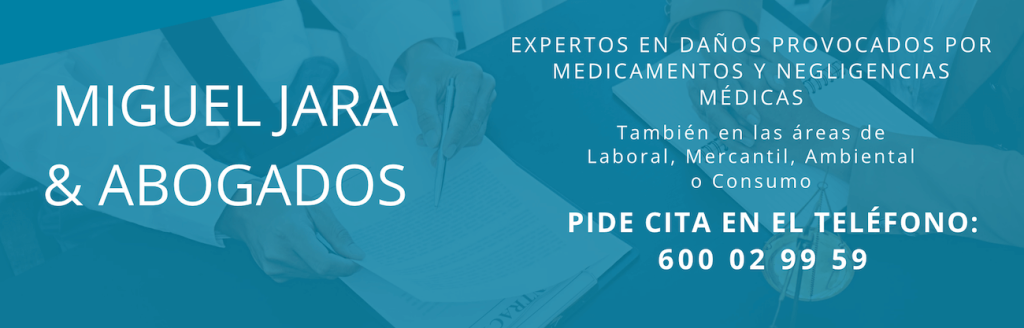
Los cinco pecados capitales de las plataformas
Blanco estructura su ensayo alrededor de cinco grandes males -pecados capitales- que definen el reverso tenebroso de este nuevo orden digital. No son simples molestias: son auténticas amenazas para la democracia, la convivencia y la salud mental colectiva.
1. Violación masiva de la privacidad
El primer pecado, y quizá el más silencioso, es la violación sistemática de nuestra privacidad. Las plataformas han convertido la extracción de datos en el núcleo de su modelo de negocio. Cada clic, cada búsqueda, cada conversación es analizada, almacenada y vendida al mejor postor.
Nuestra intimidad, que creíamos protegida tras contraseñas y políticas de privacidad, es en realidad el botín de una economía de la vigilancia que no conoce límites éticos.
Como señala también Esther Paniagua en Error 404, la tiranía digital se sostiene sobre la explotación masiva de datos personales y el uso opaco de algoritmos, que no solo violan derechos fundamentales, sino que perpetúan discriminaciones y sesgos, automatizando la desigualdad a escala global.
2. Pandemia de desatención y distracción
El segundo pecado es la pandemia de desatención. Las plataformas han perfeccionado sistemas de persuasión y recompensa que nos vuelven adictos a sus servicios. El scroll infinito, las notificaciones constantes, los vídeos cortos y el diseño de las aplicaciones están pensados para secuestrar nuestra atención y convertirla en un recurso explotable.
El resultado es una sociedad dispersa, incapaz de concentrarse, de leer en profundidad, de reflexionar.
Como advierte Blanco, hemos hecho del móvil un apéndice más de nuestro cuerpo, pero a cambio hemos perdido la capacidad de estar presentes, de aburrirnos, de pensar sin interrupciones. Somos, en palabras de Nicholas Carr, “superficiales por diseño”.
3. Expansión infinita de la desinformación
El tercer pecado es la expansión de la desinformación. Las plataformas, bajo la coartada de la neutralidad tecnológica, han permitido que los bulos, la polarización y el odio incendien el debate público.
Los algoritmos premian el contenido viral, no el veraz; potencian la indignación, no el diálogo. El resultado es una sociedad fragmentada, donde la verdad compite en desventaja frente al espectáculo y la manipulación.
En Error 404, Paniagua describe cómo la automatización de la desinformación y la polarización social y política se han convertido en armas de destrucción masiva de la convivencia democrática.
4. Destrucción del tejido comercial y mediático
El cuarto pecado es la destrucción del tejido comercial y mediático. Las grandes plataformas han arrasado con el comercio local, precarizado sectores enteros y convertido a los medios de comunicación en simples proveedores de contenido, dependientes de sus algoritmos y de la publicidad programática. El periodismo, pilar de la democracia, se ve asfixiado por la lógica de la viralidad y la rentabilidad a corto plazo.
Como periodista, no puedo dejar de lamentar cómo la precarización y la dependencia tecnológica han vaciado de contenido crítico y de investigación a la prensa, debilitando su función de contrapoder.
5. Lowcostización y precariedad
El quinto pecado es el lado más oscuro de la lowcostización. Las plataformas han impuesto un modelo de economía de plataforma que precariza el trabajo, desregula las condiciones laborales y convierte a millones de personas en trabajadores a demanda, sin derechos ni estabilidad. La promesa de flexibilidad y autonomía es, en realidad, una trampa que esconde explotación y vulnerabilidad.

Un fenómeno global: otros ensayos, la misma alerta
No es Blanco el único que ha levantado la voz. En los últimos años, una oleada de ensayos y reportajes periodísticos ha puesto el foco sobre el poder omnímodo de las tecnológicas. Paniagua, en Error 404, va incluso más allá y plantea la posibilidad de un colapso de internet, un gran apagón que nos enfrentaría brutalmente a nuestra dependencia digital.
Paniagua denuncia la privatización de la gobernanza, la censura, la represión, la desigualdad y el coste ambiental de la digitalización, y reclama un periodismo con propósito, capaz de fiscalizar el poder y proponer soluciones.
Shoshana Zuboff, en La era del capitalismo de la vigilancia, disecciona el modelo de negocio de las plataformas y alerta sobre la mercantilización de la experiencia humana, convertida en datos y predicciones para el beneficio de unos pocos.
Y autores como Carissa Véliz (Privacidad es poder) o Marta Peirano (El enemigo conoce el sistema) insisten en la urgencia de recuperar el control sobre nuestra información y de exigir transparencia y responsabilidad a las grandes tecnológicas.
La responsabilidad ciudadana: dejar de mirar para otro lado
“No podemos seguir mirando para otro lado mientras estos gigantes siguen creciendo hasta ‘independizarse’ de las naciones en las que desarrollan sus negocios”, escribe Blanco. Y tiene razón. Las naciones pantalla no son zonas francas colmadas de privilegios a cambio de innovación. Son repúblicas independientes donde ellos dictan las reglas y nosotros nos limitamos a consumir, sin derecho a réplica.
No se trata de rechazar la tecnología, ni de idealizar un pasado analógico. Se trata de exigir que la innovación no sea coartada para la depredación de nuestra atención, la violación de nuestra privacidad y el desprecio por las reglas democráticas. Se trata de tomar conciencia y responsabilizarnos, de exigir límites, transparencia y regulación.
Como periodista, me niego a caer en el derrotismo. Si algo demuestra la historia es que ningún poder es invulnerable cuando la sociedad decide plantar cara. Blanco, Paniagua y otros autores coinciden en la necesidad de una reacción colectiva, de una ciudadanía informada y activa.
Algunas propuestas que emergen de estos ensayos y del debate público actual:
- Exigir transparencia algorítmica y auditar el funcionamiento de las plataformas.
- Recuperar la soberanía sobre nuestros datos, con leyes de protección robustas y mecanismos de control ciudadano.
- Fomentar la educación digital crítica desde la infancia, para que las nuevas generaciones no sean simples consumidores, sino sujetos activos y conscientes.
- Apoyar el periodismo independiente y de calidad, que fiscalice el poder y ofrezca información veraz y contextualizada.
- Regular la economía de plataforma para garantizar derechos laborales y condiciones dignas.
- Promover alternativas tecnológicas éticas, descentralizadas y respetuosas con los derechos humanos.
No podemos resignarnos a ser esclavos de las pantallas, ni aceptar como inevitable la sumisión a los tecno-oligarcas. Como periodista, como ciudadano, como ser humano, creo que ha llegado la hora de decir basta. Si no lo hacemos, en menos de lo que imaginamos, las naciones pantalla habrán consolidado su república independiente, y nosotros seremos poco más que súbditos adictos y desatendidos.


